Por: Pamela Viteri
RESUMEN:
El archivo desclasificado del FBI de 1942 evidencia la importancia geoestratégica de Ecuador para los intereses militares de Estados Unidos. Este artículo analiza el desarrollo histórico del neoliberalismo autoritario en Ecuador, articulando dos dimensiones interrelacionadas: el contexto nacional de las dictaduras militares (1972–1979) y el escenario internacional de la Guerra Fría. Se examina cómo las estructuras legales, represivas y de control social instauradas durante la dictadura militar sentaron las bases para el gobierno de León Febres Cordero (1984–1988), en el cual se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional y se profundizó la violación sistemática de derechos humanos.
El artículo sostiene que este legado autoritario no solo persiste, sino que se
reactiva en el presente bajo nuevas narrativas. En el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por el Gobierno de Daniel Noboa, se observa una
renovada insistencia en la militarización del territorio, la instalación de
bases militares y el uso del discurso de seguridad como justificativo para
profundizar un modelo punitivo y neoliberal. En particular, el proyecto de Ley
para el Combate a las Economías Criminales reproduce patrones normativos de las
dictaduras militares. Del Plan Cóndor al denominado Plan Fénix son estrategias
militares de represión, intervención, reacción a la crisis económica y
subordinación social.
Palabras
clave: neoliberalismo autoritario, militar, represión estatal, derechos
humanos, Ecuador, memoria histórica
INTRODUCCIÓN:
El
contexto geopolítico de la Guerra Fría influyó directamente en la toma de poder
por parte de los militares en Ecuador en 1972. Este período marcó el inicio de
la intervención de las fuerzas armadas en el ámbito político, económico y
social. Las Doctrinas de Seguridad Nacional (DSN) impulsadas por Estados Unidos
y su Plan Cóndor fueron adoptadas por el régimen militar de Guillermo Rodríguez
Lara y posteriormente por el Triunvirato Militar quienes adoptaron la
funcionalidad de esta doctrina que sostenía que cualquier forma de oposición
era una amenaza al orden estatal. Según Chomsky y Dieterich (1998), las DSN
establecían un modelo de control político en el que el "enemigo
interno" era visto como una amenaza para el sistema capitalista regional dominado
por Estados Unidos.
Este
enfoque fue adoptado en Ecuador para justificar la represión basándose en la
idea de que cualquier movimiento social, sindical o político que cuestionara la
dinámica del sistema era un potencial peligro subversivo que debía ser
combatido. Por ello, los regímenes militares implementaron un sistema de
control, persecución y criminalización bajo la Ley de Seguridad Nacional que
sentó las bases para la represión de la disidencia y el fortalecimiento del
aparato militar. Estos elementos fueron aprovechados y profundizados durante el
gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), quien consolidó un modelo
económico neoliberal autoritario al tiempo que utilizó el Estado para sofocar
la oposición política y social.
Este
legado autoritario reaparece en la actualidad bajo nuevas formas y discursos,
pero siempre estuvo vigente. Sin embargo, en este contexto marcado por el
colapso de la institucionalidad democrática, en el que Daniel Noboa llega al
poder en medio de un proceso electoral cuestionado por la manipulación de
normas, licencias y beneficios clientelares. Apenas iniciado su segundo
periodo, el gobierno procede a enviar a la Asamblea Nacional una Ley para el
Combate a las Economías Criminales que retoma, bajo nuevos ropajes, la lógica
de la Ley de Seguridad Nacional: tipificación ambigua del terrorismo,
ampliación del poder ejecutivo, restricción de garantías y expansión del
aparato coercitivo del Estado. Simultáneamente, en la Asamblea se busca autorizar
la entrada de tropas extranjeras y la instalación de bases militares, invocando
una guerra que reproduce la lógica histórica del enemigo interno: una figura
discursiva que no nombra directamente a sus verdaderos objetivos, pero que en
la práctica se traduce en cuerpos racializados, territorios empobrecidos y
comunidades organizadas convertidas en blanco del poder punitivo del Estado,
aunque la narrativa oficial habla de "grupos armados organizados" o
de "narco-terrorismo"
Este
trabajo se propone demostrar que existe una línea de continuidad entre el
autoritarismo militar del siglo XX y el neoliberalismo securitario del siglo
XXI. Lo que cambia es el lenguaje: de la "lucha contra el comunismo"
a la "guerra contra las economías criminales", de la defensa del "orden
nacional" a la "seguridad integral", pero el contenido es el
mismo: disciplinamiento social, represión política y subordinación estructural
a intereses externos.
DESARROLLO[1]:
1.1.Leyes
de la dictadura militar:
La
historia del país está marcada por un periodo de dictaduras militares que
establecieron las bases de un régimen represivo y autoritario. El gobierno de
Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) y el posterior triunvirato militar
(1976-1979) implementaron varias leyes que moldearon la estructura del Estado
ecuatoriano facilitando la intervención militar en la vida civil y el control
sobre cualquier forma de disidencia. La promulgación de leyes reflejó la
influencia de Estados Unidos y la instauración de un aparato de seguridad
estatal que justificaría la represión y la criminalización de la protesta en
nombre de la estabilidad nacional.
El
régimen del Gral. Rodríguez Lara implementó varias reformas legales destinadas
a consolidar un aparato represivo entre ellas la promulgación del Decreto
Ejecutivo No. 1273 de 1974 [Anexo 1 y 2, ver imágenes al final del texto] que
reformó el Código Penal para tipificar como delito el terrorismo y cualquier
acto considerado como amenaza a la seguridad pública. Esta tipificación se
construyó con una definición amplia y ambigua de terrorismo que incluía desde
guerrillas hasta movimientos sociales y agrupaciones políticas, criminalizando
cualquier intento de movilización colectiva o resistencia al régimen [Anexo 3].
[El
resaltado es propio, no corresponde a la ley original]
La
vaguedad del Decreto No. 1273 fue uno de sus aspectos más peligrosos, pues
permitió que cualquier forma de disidencia o crítica al gobierno fuera
clasificada como un acto de terrorismo (Defensoría del Pueblo de Ecuador [DPE],
2023). La ausencia de claridad en los términos utilizados en esta ley
facilitaba el abuso de poder y la represión de la ciudadanía, convirtiéndose en
un instrumento legal de persecución que fomentó un clima de terror en la
sociedad ecuatoriana. Además, este decreto sentó un precedente importante para
la justificación del uso de la fuerza contra aquellos considerados
"enemigos internos", un concepto que sería esencial en la posterior
implementación de políticas de seguridad durante el gobierno de León Febres
Cordero.
Tras
el derrocamiento de Rodríguez Lara, el poder pasó a manos del Triunvirato Militar
que gobernó entre 1976 y 1979 y en este período se consolidó la estructura
legal y represiva del Estado ingresando al Plan Cóndor y siendo Ecuador
denominado como "Cóndor 7". Uno de los instrumentos más importantes
promulgados por el triunvirato fue la Ley de Seguridad Nacional con gran
influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidas. Esta
normativa legitimaba la intervención de las fuerzas armadas en la vida civil y
permitía la aplicación de medidas extraordinarias en nombre de la seguridad del
Estado. Esta ley estableció el marco legal para la persecución y
criminalización de líderes sindicales, estudiantes, activistas y cualquier
grupo que se opusiera a las políticas del gobierno [Anexo 4].
Fuente:
Ediciones Legales
La
Ley de Seguridad Nacional representaba, en esencia, un modelo de militarización
de la vida pública y privada en Ecuador. Esta ley concedía a las fuerzas
armadas un poder sin precedentes, permitiendo que actuaran no solo en
situaciones de emergencia, sino también en circunstancias en las que se
considerara que la "seguridad nacional" estaba en riesgo. La
implementación de esta ley en Ecuador significó la institucionalización de una
política de criminalización, tortura y control social, que restringió gravemente
las libertades civiles y políticas de la población.
En
su análisis Noam Chomsky argumenta que las doctrinas de seguridad nacional
sirvieron como pretexto para consolidar la influencia de EE. UU. en América
Latina (Chomsky, 2014). "La Doctrina de Seguridad Nacional se convirtió en
una herramienta de intervención y control bajo el pretexto de combatir el
comunismo, limitando la autonomía política y económica de los países
latinoamericanos" (Chomsky, 2014, p. 22). Esto requería de la
implementación de políticas represivas y el apoyo a regímenes militares que
defendieran los intereses económicos y geopolíticos de EE. UU.
Walter
LaFeber, en su análisis sobre las relaciones de EE. UU. y América Latina
menciona que: "la doctrina de seguridad nacional en América Latina fue
menos un instrumento de defensa contra el comunismo que una estrategia de
intervención política y económica en la región" (LaFeber, 1993, p. 58). Es
decir que estas doctrinas reflejaron no solo la estrategia anticomunista de EE.
UU., sino también su intención de garantizar la estabilidad económica y
política en la región en términos favorables a los intereses estadounidenses.
Según LaFeber, EE. UU. promovió la doctrina de seguridad nacional como un medio
para ejercer control sobre los recursos y las economías latinoamericanas,
asegurando un entorno propicio para sus empresas y políticas.
Greg
Grandin sostiene que la doctrina proporcionó una cobertura ideológica que
legitimó la represión, apoyó regímenes autoritarios y permitió la explotación
de los recursos naturales y laborales en América Latina (Grandin, 2006).
Grandin describe cómo los líderes latinoamericanos adoptaron esta doctrina,
ayudados por la capacitación y los recursos proporcionados por EE. UU., para
consolidar sus propios poderes autoritarios. Además, Chomsky argumenta que
estas doctrinas dejaron un legado de instituciones debilitadas y sistemas de
vigilancia que continúan afectando la autonomía democrática en la región
(Chomsky, 2014).
Toda
esta construcción sistemática no solo legitimaba la intervención militar en la
política, sino que también promovía una narrativa de estigmatización hacia
quienes cuestionaban el orden establecido. Para Weinberger (1987), esta
narrativa formaba parte de una estrategia ideológica que buscaba estigmatizar y
deshumanizar a los opositores, convirtiéndolos en "peligros sociales"
que debían ser eliminados para preservar la estabilidad del país. En Ecuador,
esta ideología justificó la violencia policial y militar, y estableció un clima
de temor que impedía la organización de movimientos sociales y políticos.
Las
leyes promulgadas durante la dictadura militar en Ecuador no solo impactaron en
su contexto inmediato, sino que dejaron un legado legal que perduraría en los
años siguientes y que sería aprovechado por gobiernos posteriores. La Ley de
Seguridad Nacional, por ejemplo, permaneció vigente hasta mediados de la década
de 1990 y fue utilizada por León Febres Cordero durante su gobierno (1984-1988)
para justificar la represión de sindicatos, estudiantes y comunidades
indígenas. Estas leyes se convirtieron en herramientas fundamentales para el
desarrollo de un modelo de neoliberalismo autoritario, en el que el Estado no
solo promovía políticas económicas de corte neoliberal, sino que también
empleaba la represión como un medio de coerción funcionalista para los
mercados.
En la ejecución de este proceso se debe destacar el
rol que cumplió la Escuela de las Américas como institución estadounidense
encargada de la capacitación y adiestramiento de oficiales de los ejércitos
latinoamericanos en estrategias, métodos y técnicas para combatir a la
insurgencia armada y el narcotráfico. Según los registros oficiales 3.000
personas entre policías y militares de todos los rangos pasaron por los cursos
de esta institución, que publicaba manuales de contrainsurgencia, guerra
irregular e interrogatorios en los que son legitimados sofisticados métodos de
tortura, entre ellos el Human Resource
Exploitation. Training Manual elaborado por la CIA en 1983 (Jaramillo,
2014).
El
marco legal de represión instaurado desde la dictadura de Rodríguez Lara y el Triunvirato
militar institucionalizó un legado de autoritarismo y criminalización de la
protesta que fue esencial para consolidar el poder de un modelo neoliberal que,
al reducir el papel del Estado en el ámbito económico, reforzaba
simultáneamente el control estatal sobre la vida política y social del país. La
continuidad de estas leyes represivas hasta la década de 1990 demuestra la
influencia duradera de la dictadura militar en el aparato de seguridad del
Estado en la forma en que el gobierno respondía a la disidencia y en la
utilidad mercantil.
1.2.
Gobierno de León Febrés Cordero y la violación de Derechos Humanos:
Este
marco legal permaneció vigente con el gobierno de Febres Cordero, quien lo usó
ampliamente para perseguir y neutralizar a los movimientos sociales y
sindicales. Este periodo marcó la transición hacia un modelo económico centrado
en la exportación petrolera, lo que preparó el terreno para las políticas
neoliberales que serían implementadas en la década de 1980. El gobierno de
Febres Cordero consolidó el modelo represivo heredado de la dictadura militar y
lo adaptó a las políticas neoliberales promovidas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Además, su llegada al poder en 1984 representó un retorno
al alineamiento con los intereses de Estados Unidos en América Latina,
especialmente en el contexto de la lucha contra el comunismo.
El
Frente de Reconstrucción Nacional (FRN) -alianza del Partico Social Cristiano, Partido Liberal
Radical e independientes de derecha- con la que participaron en el proceso
electoral fue la plataforma
a través de la cual Febres Cordero implementó un programa de ajuste estructural
que incluía la devaluación del sucre, la eliminación de subsidios, la
privatización de servicios públicos y la entrega de concesiones mineras y
petroleras a empresas extranjeras (Informe de la Comisión de la Verdad, 2010).
Estas medidas, recomendadas por el FMI, profundizaron la desigualdad económica
y despojaron a los sectores populares de sus derechos laborales y sociales
(DPE, 2023).
Febres
Cordero consolidó un gobierno alineado con los intereses de Estados Unidos,
cuyo embajador intervino directamente en asuntos internos. Sin embargo, el
elemento que distingue a este gobierno fue la dependencia de un aparato militar
y policial que se encargaba de reprimir cualquier forma de protesta o
resistencia a las políticas económicas del gobierno. La Ley de Seguridad
Nacional, implementada inicialmente durante la dictadura, fue expandida y
utilizada para castigar duramente a quienes se oponían a las políticas
neoliberales.
Las
huelgas, movilizaciones indígenas y manifestaciones fueron clasificadas como
actos de subversión. Sin embargo, esta política represiva no solo perseguía a
los líderes visibles de los movimientos sociales, sino que buscaba generar un
clima de miedo que desalentara la participación activa de la ciudadanía en la
política y que según Weinberger (1987), estas estrategias de seguridad nacional
no solo consistían en una represión física, sino también en la construcción de
una narrativa que moralizaba y estigmatizaba a los opositores como enemigos del
Estado.
Uno
de los mecanismos más brutales empleados por el gobierno fueron los
"escuadrones volantes", que se configuraban como una élite policial y
militar que estaban financiados por el sector público y privado con el objetivo
de vigilar, fichar y perseguir a sindicalistas, académicos y religiosos sin
ningún respaldo judicial, con acceso a armamentos modernos y operativos 24
horas al día. Según el Informe de la Comisión de la Verdad, estos escuadrones
fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos como torturas,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La lógica detrás de
estos grupos era erradicar cualquier forma de disidencia, lo que consolidaba
una cultura de terror en la sociedad ecuatoriana (DPE, 2023). Esta estrategia
responde a lo que Weinberger (1987) describe como la jerarquización de la
seguridad nacional en la que el Estado prioriza la eliminación de cualquier
amenaza percibida, incluso a costa de los derechos y libertades de sus
ciudadanos.
La
represión ejercida durante el gobierno de Febres Cordero no solo fue
sistemática, sino que también contó con la complicidad de la estructura
judicial y el sector privado. El Informe de la Comisión de la Verdad registra
que el 68% de las violaciones de derechos humanos documentadas en el país desde
el retorno a la democracia ocurrieron entre 1984 y 1988. Estas violaciones
incluyeron torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ataques
directos a la libertad de expresión y prensa (DPE, 2023). Según Wacquant
(2010), en este contexto, los "aparatos de seguridad se convirtieron en el
sostén del nuevo orden" (p.34), ya que la militarización de la seguridad
pública permitía tanto la protección de los intereses económicos como el
control de la sociedad mediante el uso de la violencia y la represión
(Wacquant, 2010, p. 34).
El
gobierno de Febres Cordero también institucionalizó la represión de la
disidencia religiosa, particularmente contra aquellos identificados con la
Teología de la Liberación. Este movimiento, que buscaba la justicia social y
defendía los derechos de los pobres fue visto como una amenaza subversiva al
orden establecido. Las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos,
detenciones arbitrarias y expulsiones de líderes religiosos que trabajaban con
comunidades marginadas. Esta persecución sistemática reflejaba la alineación de
Ecuador con los principios anticomunistas de la política exterior de Estados
Unidos, reforzando un modelo de gobernanza en el que los derechos humanos eran
sacrificados en nombre de la seguridad nacional y la estabilidad política.
Estas
medidas afectaron profundamente a los sectores populares y comunidades
indígenas, cuyos territorios fueron expropiados y contaminados. La falta de
inversión social, derivada de la priorización del pago de la deuda externa y la
reducción del presupuesto para educación y salud, aumentó las desigualdades
sociales (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2019). Este modelo neoliberal,
descrito por Harvey (2007) como "hostil a toda forma de solidaridad social
que entorpezca la acumulación de capital" (p.15), fue implementado de
manera violenta, donde el Estado, a través de sus aparatos de seguridad,
reprimió toda oposición a estas políticas. Según la Defensoría, la
criminalización de la protesta social se convirtió en una estrategia para
contener las demandas de los sectores vulnerables.
La
Comisión de la Verdad en Ecuador fue establecida en 2007 con el objetivo de
esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008.
Según el Informe final, la Comisión documentó más de 600 testimonios y revisó
300,000 documentos, identificando 118 casos de graves violaciones, incluidas
desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y ejecuciones
extrajudiciales (Comisión de la Verdad, 2010). La tarea de esta Comisión fue
esencial para recuperar la memoria histórica del país y ofrecer una narrativa
documentada de los hechos, buscando reparar el daño causado y evitar la
repetición de tales abusos.
Entre
1984 y 1988, Ecuador experimentó una de las etapas más dolorosas en términos de
violaciones a los derechos humanos. Se registraron altos números de detenciones
arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas,
concentrados en gran medida en los años 1985, 1986 y 1987, cuando la represión
estatal alcanzó su punto máximo. Algunos datos del Informe de la Comisión de la
Verdad revelan la magnitud y el carácter sistemático-organizado de las
estructuras públicas y privadas en la represión.
Entre
los años 1985 y 1987, se produjeron el 76% de las detenciones arbitrarias del
período 1984-2008, lo que refleja una política sistemática de intimidación y
control. Estas detenciones se utilizaron como herramienta de castigo y
disuasión, buscando atemorizar a quienes intentaban ejercer su derecho a la
protesta social o expresaban opiniones contrarias al gobierno. En el mismo
período, se concentraron el 73% de los casos de tortura, afectando a más de 365
personas. La práctica de la tortura no solo fue un medio de obtener información
de los disidentes, sino también un método brutal para quebrar psicológicamente
a los líderes sociales, sindicales y comunitarios, fomentando una atmósfera de
miedo y represión.
Se reportaron 86 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 67% se produjeron entre 1985 y 1987. Este dato subraya cómo la violencia de género fue utilizada de manera estratégica como arma de represión, apuntando no solo a los individuos, sino también a sus familias y comunidades, en un intento de desmovilizar a sectores específicos de la sociedad ecuatoriana. El informe documenta 17 casos de desapariciones forzadas y 68 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, especialmente concentradas en 1985 y 1986. La desaparición y ejecución de personas en este contexto constituye uno de los crímenes más atroces, pues no solo priva a las víctimas de su vida y libertad, sino que genera un impacto profundo y duradero en sus familias y comunidades. Estas cifras reflejan la crudeza y la sistematicidad de un estado represivo, que bajo el paraguas de la Doctrina de Seguridad Nacional justificó la persecución y exterminio de toda expresión de oposición.
1.3. El gobierno de Noboa: guerra, crisis y persecución.
El
gobierno de Daniel Noboa ha instaurado en Ecuador un régimen de excepción
permanente disfrazado de legalidad, bajo la figura del conflicto armado interno
(CANI), decretado por primera vez el 9 de enero de 2024 mediante el Decreto
Ejecutivo 111. Este acto, que habilitó la movilización nacional de las Fuerzas
Armadas, no solo carece de sustento jurídico conforme al derecho internacional
humanitario, como advierten organizaciones de derechos humanos nacionales e
internacionales, sino que ha desatado una política de guerra interna. La
categoría de conflicto armado interno no solo ha sido utilizada como una figura
jurídica ambigua para legitimar la presencia militar en las calles, sino que ha
dado paso a un régimen de gobierno fundado en la guerra como forma de
destrucción de la política.
Según
Ignacio Abello (2003) a partir de Michel Foucault, la guerra no es aquí una
continuación de la política por otros medios, como sostenía Clausewitz, sino su
suspensión radical. Es el final de la política: una forma de imponer
unilateralmente condiciones al vencido, negándole la posibilidad de participar
en el mundo de "la paz" que impone el vencedor. La guerra, y en este
caso, su invocación legal mediante decretos y leyes punitivas, borra al otro
como interlocutor político y lo convierte en un enemigo a quien se le ha
arrebatado la palabra, la lengua y el derecho a existir políticamente.
En
este marco, el gobierno de Noboa ha definido al "enemigo" discursivamente
como el grupo armado organizado, el narco, la economía criminal, pero en la
práctica, como lo evidencia el informe del Comité Permanente por los Derechos
Humanos (2024), los verdaderos enemigos de la guerra interna son niños,
adolescentes afrodescendientes y jóvenes de territorios empobrecidos, personas
racializadas y poblaciones periféricas, como demuestra el caso de las 42
personas detenidas desaparecidas en la costa ecuatoriana. La represión ha
incluido allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, tortura
física y psicológica, amenazas con armas y gas, y la construcción de un orden
jurídico donde los militares pueden actuar sin control judicial ni rendición de
cuentas. Esta no es una política de seguridad, sino un régimen de dominación
sin concesiones, que busca silenciar la disidencia, generar las condiciones
máximas de acumulación del capital y aplastar las condiciones mismas de la
política.
En
las dos primeras semanas de su segundo gobierno, Noboa ha encendido dos alarmas
que reconfiguran el orden constitucional y profundizan la deriva autoritaria:
el envío a la Asamblea del proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la
Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno y la aprobación para reformar
la Constitución respecto al ingreso de tropas extranjeras y la instalación de
bases militares. Ambos hechos revelan una estrategia de militarización de la
vida civil, institucionalizada bajo la retórica de la seguridad.
El
título del proyecto de ley sugiere una intención de combatir las finanzas del
crimen organizado, pero su contenido real dista mucho de ser una política
económica. Se trata, en cambio, de un marco jurídico de excepcionalidad
permanente que redefine la relación entre ciudadanía y Estado, habilitando una
lógica bélica basada en el concepto de conflicto armado interno (CANI). La ley
parte de una narrativa que presenta al país en guerra contra estructuras
criminales que habrían alcanzado tal grado de organización que justificaría su
tratamiento bajo normas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el
enfoque no está dirigido a desmantelar los circuitos financieros del crimen ni
a sofisticar los mecanismos de control institucional. En su lugar, instituye un
escenario de guerra interna construido sobre supuestos erróneos: presenta al
crimen como una fuerza externa, invasiva, desconectada del aparato estatal, y
omite el hecho (documentado por investigaciones, informes oficiales y
periodistas) de que el crimen organizado en Ecuador opera desde dentro del
Estado, infiltrando estructuras como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas,
Fiscalía, sistema judicial, centros penitenciarios y gobiernos locales.
En
este contexto, permitir que estas mismas instituciones, ya profundamente
corroídas, actúen bajo un régimen de amplísima discrecionalidad no es una
solución, sino una profundización del problema. La ley otorga al Ejecutivo mayores
facultades y sin controles, se introducen definiciones amplias y arbitrarias
sobre la "organización" y la "intensidad de violencia" de
los supuestos enemigos, dejando su interpretación al reglamento. Se reconocen
como enemigos a guerrillas, autodefensas, paramilitares y "otros grupos",
categoría ambigua y altamente peligrosa.
El
resultado es una suspensión práctica de los derechos y garantías
constitucionales. Las fuerzas armadas podrán operar con armas de guerra en
cualquier territorio sin declaratoria de excepción. Esto resucita la doctrina
del enemigo interno que legitimó la represión durante las dictaduras militares
y durante el gobierno de León Febres Cordero, donde la ley se convirtió en un
instrumento para perseguir opositores. Las similitudes son inquietantes:
detenciones sin pruebas, allanamientos sin orden judicial, creación de juzgados
especiales, y lo más grave, indultos automáticos al personal del "Bloque
de Seguridad", institucionalizando la impunidad por violaciones a los
derechos humanos.
Así,
el proyecto no apunta a desarticular economías criminales, sino a militarizar
la vida civil, concentrar el poder en el Ejecutivo y perpetuar la ficción de un
Estado "inmaculado" que combate amenazas externas, cuando en realidad
el conflicto es interno al propio Estado, capturado por lógicas mafiosas. Lejos
de proteger a la población, la ley convierte a los territorios empobrecidos, estigmatizados
como focos de violencia, en zonas de guerra donde las garantías
constitucionales serán suspendidas de facto.
Esta
estrategia se inscribe en una lógica más amplia: la reactivación de la Doctrina
de Seguridad Nacional en clave neoliberal, donde no se requiere ideología ni
reivindicación política para ser considerado enemigo. Basta con representar una
amenaza territorial, simbólica o de organización social. El contexto
internacional refuerza esta deriva autoritaria. La Ley coincide con el
reingreso geopolítico de Estados Unidos a América Latina, especialmente en
zonas estratégicas como el corredor andino del Pacífico. Ecuador ha retomado
acuerdos de cooperación militar, ha autorizado la presencia de tropas
extranjeras en suelo nacional y buscar reformar la Constitución para permitir
el ingreso de tropas extranjeras. Como ha advertido Grandin (2006), en momentos
de crisis institucional en América Latina, EE.UU. impulsa modelos de
estabilización que combinan apertura neoliberal, control militar y
disciplinamiento social. El Ecuador de Noboa se perfila como nuevo laboratorio
de seguridad hemisférico y el derecho como tecnología de guerra.
No
se trata simplemente de una ley inconstitucional o de una política equivocada.
Se trata de una mutación profunda del orden democrático, que reactiva los
dispositivos más perversos del autoritarismo criollo bajo un nuevo lenguaje y
con nuevos pactos globales, pero con los mismos actores centrales: los
militares. El proyecto de ley normaliza que el Ejército intervenga en la vida
cotidiana, gestione territorios, administre justicia y decida, en la práctica,
quién vive y quién muere. Esto no ocurre en un vacío institucional: sucede en
un país con altos niveles de corrupción judicial, sin control parlamentario
real sobre las fuerzas del orden y con un Ejecutivo que concentra poder. Otorgar
poder militar en estas condiciones no refuerza la seguridad, sino que acelera
el colapso del Estado: se desdibujan las fronteras entre poder civil y militar,
se institucionaliza la impunidad y se vacía de contenido el principio de
soberanía popular. La fuerza sustituye al juicio. La obediencia jerárquica
reemplaza al debate político. La guerra se vuelve la forma de gobierno.
REFLEXIONES
FINALES:
El
impacto de las doctrinas de seguridad nacional en América Latina, y
particularmente en Ecuador debe entenderse como una expresión concreta de las
dinámicas de poder impuestas durante la Guerra Fría. Estas políticas sirvieron
para consolidar la hegemonía de Estados Unidos en la región, utilizando el
discurso de la "seguridad" para justificar intervenciones económicas,
políticas y militares. En Ecuador, este proceso se tradujo en una estructura
estatal que priorizó la represión interna y la defensa de los intereses de las
élites nacionales y extranjeras en detrimento de la soberanía y los derechos
humanos.
El
neoliberalismo autoritario en Ecuador se construyó sobre estructuras represivas
heredadas de la dictadura militar y se profundizó durante el gobierno de Febres
Cordero. La relación entre políticas económicas neoliberales y represión
estatal demuestra cómo el autoritarismo se convirtió en una herramienta
fundamental para la implementación del modelo económico. Eso muestra
paralelismos con el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Daniel Noboa
que no puede entenderse como una anomalía coyuntural, sino como parte de un
proceso histórico más amplio: el tránsito del Plan Cóndor al Plan Fénix, que
actualiza sus métodos bajo las condiciones del neoliberalismo punitivo. Esta
mutación no rompe con el pasado, sino que hereda y reactiva los dispositivos
represivos en clave contemporánea, ahora legitimados por el discurso de la "seguridad
ciudadana", la "guerra contra las economías criminales" y el "conflicto
armado interno". Cambian las narrativas, pero se mantiene el enemigo
interno, la excepcionalidad como norma y la militarización como forma de
gobierno.
Sin
embargo, para comprender a fondo esta transformación es necesario ir más allá
del análisis institucional y jurídico. La militarización, la excepcionalidad
legal y la expansión del poder punitivo responden a una racionalidad económica:
son estrategias para sostener un modelo de acumulación en crisis, en el que la
caída de la tasa de ganancia obliga al capital a intensificar los mecanismos de
control territorial, despojo y disciplinamiento social. La represión no es solo
una reacción a la violencia, sino una forma de garantizar las condiciones de
valorización del capital en contextos donde la rentabilidad ya no puede
sostenerse por medios pacíficos. Todo aquello que impida la extracción de
recursos, la precarización laboral o la financiarización de la vida, desde las
comunidades organizadas hasta los cuerpos disidentes fue y será una amenaza,
convertido en "enemigo interno" y ahora tratado bajo una lógica
bélica.
En
Ecuador, la historia reciente demuestra que la violencia estatal no ha sido una
excepción, sino una técnica recurrente de gobierno, que reaparece cada vez que
los sectores populares se convierten en obstáculo para los intereses del
capital. Desde las masacres carcelarias hasta la criminalización de la
protesta, pasando por la persecución judicial a líderes sociales y territorios
en resistencia, el modelo estatal ha privilegiado sistemáticamente la seguridad
sobre la vida y el castigo sobre la justicia.
Frente
a esta realidad, la memoria no es un simple acto de evocación, sino un campo de
disputa. Recordar las luchas, las resistencias, los pactos rotos y las heridas
abiertas es también una forma de desobedecer al presente, de interrumpir el
relato oficial que convierte la violencia en destino y la represión en
necesidad. Como advierte Walter Benjamin, el deber de los vivos no es solo con
el futuro, sino con los muertos: hacer justicia con aquellos que cayeron sin
haber sido escuchados, y evitar que la barbarie vuelva a repetirse como
normalidad disfrazada de orden.
Pero
la memoria, por sí sola, no basta. La gravedad del momento actual exige una
acción colectiva, decidida y multiterritorial, que combine la calle, el
derecho, la academia, el arte, las redes, las asambleas y las pedagogías
populares. El combate al neoliberalismo autoritario con su racionalidad
punitiva, su Estado mínimo para los pobres y su derecho máximo para los ricos no
se dará en un solo frente, ni con un solo lenguaje. Es imprescindible seguir
disputando el derecho desde dentro, reinterpretando sus herramientas y
defendiéndolo como escudo para los pueblos, pero también rompiendo sus límites
desde fuera, en las calles, en los cabildos, en los medios comunitarios, en las
universidades críticas, en las radios libres y en los territorios que resisten.
La
historia no está cerrada. Como dijo Rosa Luxemburgo, el futuro sigue siendo una
elección entre socialismo o barbarie. Y en Ecuador, como en toda Nuestra
América, el horizonte democrático no se construirá desde arriba ni se
garantizará con decretos: se sostendrá en la capacidad de los pueblos para
recordar, organizarse, desobedecer y soñar un orden distinto. Por eso, en
tiempos donde se normaliza la excepcionalidad, recordar es un acto subversivo,
resistir es un acto constituyente y luchar en todos los ámbitos es una
necesidad urgente y vital.
REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Abello,
Ignacio. 2003. El concepto de la guerra en Foucault. Revista de Estudios
Sociales, n.o 14 (febrero): 71–75. Bogotá: Universidad de Los Andes. Disponible
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81501407
Benjamin,
Walter. 2008. Tesis sobre la filosofía de la historia. Traducción de Bolívar
Echeverría. México: Itaca.
Chomsky,
N. (2014). Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance.
New York: Metropolitan Books.
Chomsky,
N., & Dieterich, H. (1998). La hegemonía americana y el destino de América
Latina. Editorial XYZ.
Comisión
de la Verdad. (2010). Informe de la Comisión de la Verdad.
Defensoría
del Pueblo de Ecuador. (2019). Informe anual sobre derechos humanos en Ecuador.
Quito: DPE.
Grandin, G.
(2006). Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of
the New Imperialism. New York: Metropolitan Books.
Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism.
Oxford University Press.
Jaramillo, A. R. (2014). Memoria de las Espadas. Alfaro Vive Carajo: Los argumentos de
la historia. Quito, Ecuador: IAEN- Abya-Yala.
LaFeber, W.
(1993). Inevitable Revolutions: The United States in Central America.
New York: W.W. Norton & Company.
Luxemburgo, Rosa. 1971. Reforma o
revolución. Buenos Aires: Ediciones Pluma.
Peñafiel,
J. (2015). La represión en Ecuador: Un análisis histórico y social. Revista de
Estudios Sociales, (12), 23-45.
Wacquant,
L. (2010). Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad
social. Siglo XXI Editores.
ANEXO
1:
ANEXO 2:
[1] Todo lo desarrollado respecto a: leyes de la dictadura militar y el periodo de León Febres Cordero fue presentado previamente por la autora en una ponencia denominada: "Crónicas de un «Neoliberalismo Autoritario» anunciado. Seguridad, represión y memoria: un modelo para des-armar" Organizado por: Milnovecientosochentaycuatro en el Centro Cultural Metropolitano de Quito en 2024.


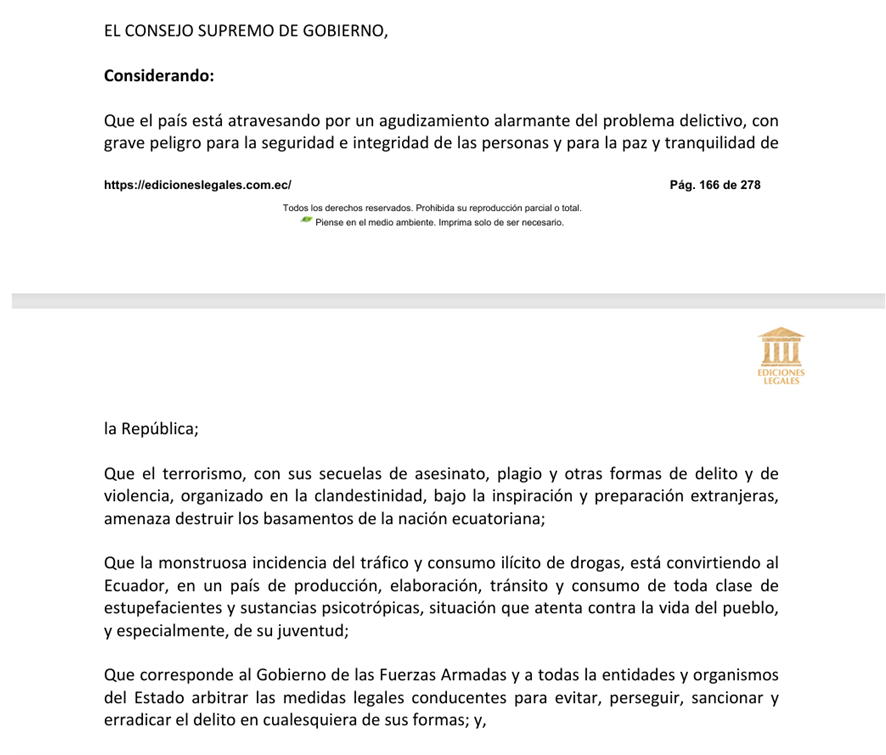
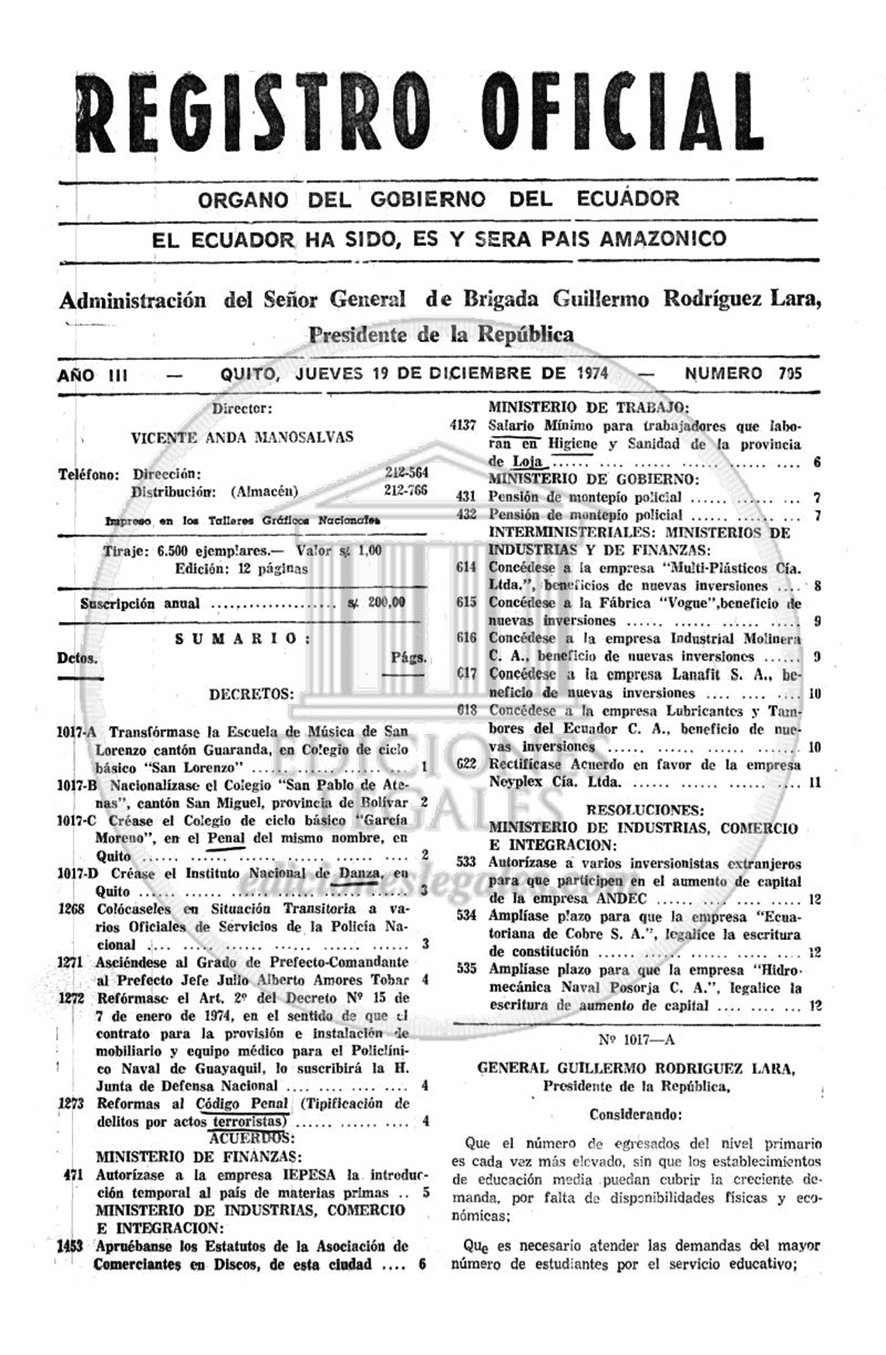

Publicar un comentario